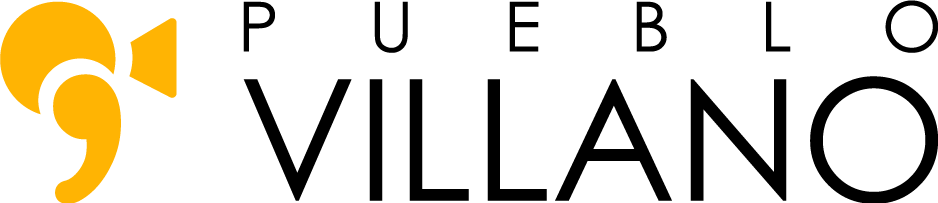Uno llega a aprenderse de memoria grandes historias sin recordar buenamente quién las contó. Tan memorables son que aunque por el camino se pierdan trozos, voces y detalles, uno sabe que al final aparecerán intactas. Es un ejercicio como cualquier otro, como hurgarse el ombligo hasta pescar una mota.
Si la versión final es cierta o no, dejémoslo a los biógrafos…
Cristina estaba agobiada por los celos de Marlon, su esposo. Celos enfermizos que a ambos les había costado mocos, lágrimas y loza rota en pedazos.
El hombre era inmamable entre otras cosas porque trabajaba todo el día, en cambio la esposa permanecía todo el día sola y desatendida. Normal. Él no tenía motivos para celarla, excepto porque Cristina estaba muy buena y todos los tipos en el barrio la desvestían con la mirada. Pero no, qué pelada tan seria.
Marlon era narciso, misógino y nadaba -se ahogaba- en su propia vanidad. No aceptaba que ella tuviera amigos y mucho menos que fueran más atractivos que él. Y ella, noble y abnegada, accedía. A Cristina le preocupaba tanto verse fiel que casi rayaba en lo pendeja, no salía para que Marlon no fuera a pensar mal y hasta se propuso, para refrigerar la relación, doblarse en mimos y consentimiento.
Pero ni así Marlon confiaba. No. Un día salió como siempre a trabajar con la idea de escaparse temprano para ver en qué andaba Cristina mientras él no estaba. Resultó que ella, ese mismo día y en su afán de curarle los celos esquizoides a «Marliton», quiso ganarse puntos con él arreglándole toda la ropa del closet. Por cierto, estupenda decisión.
En el mete y saca, el cuelgue y descuelgue y el abra y cierre, el armario de Marlon se fue descuajando poco a poco hasta que se derrumbó como un castillo de naipes frente a los ojos de Cristina. Jueputa. Llorar…
Pero es temprano y Marlon no regresa hasta las 6pm, así que la mujer decidió llamar al Don Edwin, el vecino más amable y por cierto menos coqueto para pedirle ayuda. Era también el vecino más feo, por si las moscas.
Manos a la obra. Don Edwin como pudo ajustó aquí, golpeó allá, empató aquí, apretó allá y ya, quedó en pie el armario. Pero cuando se iba yendo la mala suerte iba entrando. Afuera, un Transmilenio que cruzaba la calle a toda velocidad hizo vibrar las paredes y balancear el piso del pequeño apartamento. Pum, se cayó el armario.
Cistina y Don Edwin se miraron como queriendo reírse. Nuevamente el vecino, como pudo, volvió al cuarto a ajustar aquí, golpear allá, empatar aquí, apretar allá y ya, otra vez quedó en pie el armario. Don Edwin que se despide de Cristina y esta vez el piso latió como el vientre de un hipopótamo. Otro Transmilenio cruzó y puso a tiritar el lugar. Pum: de nuevo al piso el armario.
Esta vez, en la puerta, ambos blanquearon los ojos. Resignado, Don Edwin volvió y como pudo volvió a tratar de poner en pie el bendito mueble mientras Cristina, resignada también ante el fallido intento de ordenarle la ropa a Marlon, trató de meterla en los cajones ahora sin ningún esmero.
Don Edwin era feo pero ningún bobo. Estaba decidido a comprobar dónde estaba el problema y no vio mejor solución que encerrarse con paciencia en el ropero aguardando que pasara otro bus, para ver por qué una simple vibración hacía caer el jodido armario.
Se oye la puerta de la entrada. « ¡Con quién estaba hablando maldita! ¡Dónde está su amante, no lo esconda!».
Marlon había llegado y parecía un toro suelto por la casa. Botaba babas y todo. No encontró nada, pero fue agotando poco a poco los más famosos escondites de los amantes: debajo de la cama, detrás de las cortinas, en los cielorrasos del baño… Nada.
Y sí, faltaba uno, el lugar más obvio, su guardarropa modular de dos metros: abrió el armario, el bendito armario:
« ¿Usted, hijueputa? ¿Usted es el que se está comiendo a mi esposa? ¿Y usted, Cristina, con este cucho horroroso? ¡Yo sabía! ¡Malditos los dos! ¡Díganme la verdad! ¡Confiesen pero ya! ¡Me explican esto o los quemo aquí mismo!».
Don Edwin, aún entre los vestidos y los pantalones de Marlon, ni muy acurrucado ni muy erguido, con los nervios hechos trizas y ya todo transpirado, tuvo poco tiempo para saber qué pasaba y mucho menos para saber qué decir. Acorralado, se jugó su única y última carta: contarle a Marlon la verdad…
«Vecino, usted no me lo va a creer. Estoy acá metido esperando el Transmilenio».
Historias por palabraseca